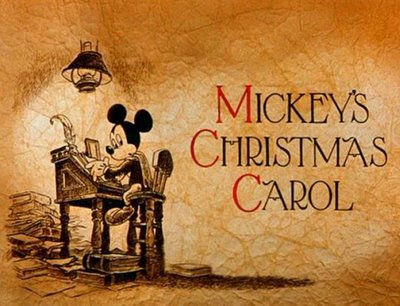Si estás buscando cuentos de Navidad cortos para leerles a tus hijos estas Navidades, te proponemos este listado de cuentos infantiles muy adecuados para estas fiestas navideñas. Podrás contárselos a tus hijos antes de ir a dormir o en durante una tarde de juegos en familia y será una buena forma de hacer aprendizaje y enseñanza para niños de manera educativa y divertida.
- El soldadito de plomo
- Hansel y Grettel
- La niña de los fósforos
- El hombre de jengibre.
Cuento de Navidad: El soldadito de plomo
Érase una vez un niño que tenía muchísimos juguetes. Los guardaba todos en su habitación y, durante el día, pasaba horas y horas felices jugando con ellos.
Uno de sus juegos preferidos era el de hacer la guerra con sus soldaditos de plomo. Los ponía enfrente unos de otros, y daba comienzo a la batalla. Cuando se los regalaron, se dio cuenta de que a uno de ellos le faltaba una pierna a causa de un defecto de fundición.
No obstante, mientras jugaba, colocaba siempre al soldado mutilado en primera línea, delante de todos, incitándole a ser el más aguerrido. Pero el niño no sabía que sus juguetes durante la noche cobraban vida y hablaban entre ellos, y a veces, al colocar ordenadamente a los soldados, metía por descuido el soldadito mutilado entre los otros juguetes.
Y así fue como un día el soldadito pudo conocer a una gentil bailarina, también de plomo. Entre los dos se estableció una corriente de simpatía y, poco a poco, casi sin darse cuenta, el soldadito se enamoró de ella. Las noches se sucedían deprisa, una tras otra, y el soldadito enamorado no encontraba nunca el momento oportuno para declararle su amor. Cuando el niño lo dejaba en medio de los otros soldados durante una batalla, anhelaba que la bailarina se diera cuenta de su valor por la noche , cuando ella le decía si había pasado miedo, él le respondía con vehemencia que no.
Pero las miradas insistentes y los suspiros del soldadito no pasaron inadvertidos por el diablejo que estaba encerrado en una caja de sorpresas. Cada vez que, por arte de magia, la caja se abría a medianoche, un dedo amonestante señalaba al pobre soldadito.
Finalmente, una noche, el diablo estalló.
-¡Eh, tú!, ¡Deja de mirar a la bailarina!
El pobre soldadito se ruborizó, pero la bailarina, muy gentil, lo consoló:
-No le hagas caso, es un envidioso. Yo estoy muy contenta de hablar contigo.
Y lo dijo ruborizándose.
¡Pobres estatuillas de plomo, tan tímidas, que no se atrevían a confesarse su mutuo amor!
Pero un día fueron separados, cuando el niño colocó al soldadito en el alféizar de una ventana.
-¡Quédate aquí y vigila que no entre ningún enemigo, porque aunque seas cojo bien puedes hacer de centinela!-
El niño colocó luego a los demás soldaditos encima de una mesa para jugar.
Pasaban los días y el soldadito de plomo no era relevado de su puesto de guardia.
Una tarde estalló de improviso una tormenta, y un fuerte viento sacudió la ventana, golpeando la figurita de plomo que se precipitó en el vacío. Al caer desde el alféizar con la cabeza hacia abajo, la bayoneta del fusil se clavó en el suelo. El viento y la lluvia persistían. ¡Una borrasca de verdad! El agua, que caía a cántaros, pronto formó amplios charcos y pequeños riachuelos que se escapaban por las alcantarillas. Una nube de muchachos aguardaba a que la lluvia amainara, cobijados en la puerta de una escuela cercana. Cuando la lluvia cesó, se lanzaron corriendo en dirección a sus casas, evitando meter los pies en los charcos más grandes. Dos muchachos se refugiaron de las últimas gotas que se escurrían de los tejados, caminando muy pegados a las paredes de los edificios.
Fue así como vieron al soldadito de plomo clavado en tierra, chorreando agua.
-¡Qué lástima que tenga una sola pierna! Si no, me lo hubiera llevado a casa -dijo uno.
-Cojámoslo igualmente, para algo servirá -dijo el otro, y se lo metió en un bolsillo.
Al otro lado de la calle descendía un riachuelo, el cual transportaba una barquita de papel que llegó hasta allí no se sabe cómo.
-¡Pongámoslo encima y parecerá marinero!- dijo el pequeño que lo había recogido.
Así fue como el soldadito de plomo se convirtió en un navegante. El agua vertiginosa del riachuelo era engullida por la alcantarilla que se tragó también a la barquita. En el canal subterráneo el nivel de las aguas turbias era alto.
Enormes ratas, cuyos dientes rechinaban, vieron como pasaba por delante de ellas el insólito marinero encima de la barquita zozobrante. ¡Pero hacía falta más que unas míseras ratas para asustarlo, a él que había afrontado tantos y tantos peligros en sus batallas!
La alcantarilla desembocaba en el río, y hasta él llegó la barquita que al final zozobró sin remedio empujada por remolinos turbulentos.
Después del naufragio, el soldadito de plomo creyó que su fin estaba próximo al hundirse en las profundidades del agua. Miles de pensamientos cruzaron entonces por su mente, pero sobre todo, había uno que le angustiaba más que ningún otro: era el de no volver a ver jamás a su bailarina…
De pronto, una boca inmensa se lo tragó para cambiar su destino. El soldadito se encontró en el oscuro estómago de un enorme pez, que se abalanzó vorazmente sobre él atraído por los brillantes colores de su uniforme.
Sin embargo, el pez no tuvo tiempo de indigestarse con tan pesada comida, ya que quedó prendido al poco rato en la red que un pescador había tendido en el río.
Poco después acabó agonizando en una cesta de la compra junto con otros peces tan desafortunados como él. Resulta que la cocinera de la casa en la cual había estado el soldadito, se acercó al mercado para comprar pescado.
-Este ejemplar parece apropiado para los invitados de esta noche -dijo la mujer contemplando el pescado expuesto encima de un mostrador.
El pez acabó en la cocina y, cuando la cocinera la abrió para limpiarlo, se encontró sorprendida con el soldadito en sus manos.
-¡Pero si es uno de los soldaditos de…! -gritó, y fue en busca del niño para contarle dónde y cómo había encontrado a su soldadito de plomo al que le faltaba una pierna.
-¡Sí, es el mío! -exclamó jubiloso el niño al reconocer al soldadito mutilado que había perdido.
-¡Quién sabe cómo llegó hasta la barriga de este pez! ¡Pobrecito, cuantas aventuras habrá pasado desde que cayó de la ventana!- Y lo colocó en la repisa de la chimenea donde su hermanita había colocado a la bailarina.
Un milagro había reunido de nuevo a los dos enamorados. Felices de estar otra vez juntos, durante la noche se contaban lo que había sucedido desde su separación.
Pero el destino les reservaba otra malévola sorpresa: un vendaval levantó la cortina de la ventana y, golpeando a la bailarina, la hizo caer en el hogar.
El soldadito de plomo, asustado, vio como su compañera caía. Sabía que el fuego estaba encendido porque notaba su calor. Desesperado, se sentía impotente para salvarla.
¡Qué gran enemigo es el fuego que puede fundir a unas estatuillas de plomo como nosotros! Balanceándose con su única pierna, trató de mover el pedestal que lo sostenía. Tras ímprobos esfuerzos, por fin también cayó al fuego. Unidos esta vez por la desgracia, volvieron a estar cerca el uno del otro, tan cerca que el plomo de sus pequeñas peanas, lamido por las llamas, empezó a fundirse.
El plomo de la peana de uno se mezcló con el del otro, y el metal adquirió sorprendentemente la forma de corazón.
A punto estaban sus cuerpecitos de fundirse, cuando acertó a pasar por allí el niño. Al ver a las dos estatuillas entre las llamas, las empujó con el pie lejos del fuego. Desde entonces, el soldadito y la bailarina estuvieron siempre juntos, tal y como el destino los había unido: sobre una sola peana en forma de corazón.
Cuento de Navidad: Hansel y Grettel
Había una vez un leñador muy, muy pobre que vivía junto a un enorme bosque con su esposa y sus dos hijos: un niño y una niña. El niño se llamaba Hansel, y la niña, Grettel. Siempre andaban faltos de todo y llegó un día en que la cosecha fue tan escasa que el leñador ni siquiera tenía suficiente comida para dar a su familia el pan de cada día. Cierta noche en que no podía dormirse, tantas eran sus preocupaciones, despertó a su esposa para hablar con ella.
¿Qué va a ser de nosotros? -le dijo-. ¿Cómo vamos a alimentar a nuestros hijos si ni siquiera hay bastante para los dos?
-Te diré lo que podemos hacer, esposo mío -respondió la mujer-. Mañana temprano llevaremos a los niños a la parte más espesa del bosque, encenderemos una hoguera y les daremos un trozo de pan, luego nos iremos a trabajar y los dejaremos allí solos. No podrán encontrar el camino de vuelta a casa y nos libraremos de ellos.
-No, mujer -dijo el leñador-. Me niego a hacer algo así. ¿Crees acaso que tengo el corazón de piedra? Los animales salvajes los olerían enseguida y los devorarían.
-¡Qué tonto eres! -exclamó la mujer-. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos morimos de hambre los cuatro? Muy bien, no lo hagamos, pero entonces vete cortando madera para hacer cuatro ataúdes -dijo, y no le dejó tranquilo hasta que consiguió convencerlo.
Los niños, que no podían dormirse a causa del hambre, escucharon las palabras de su madrastra. Grettel se puso a llorar amargamente.
-Estamos perdidos -le dijo a su hermano. -No -dijo Hansel-. No tengas miedo, encontraré la manera de escapar.
Y en efecto, en cuanto oyó roncar a sus padres, se levantó, se puso el abrigo y salió por la puerta de atrás. Era noche de luna llena y las piedrecitas que había a la entrada de la casa brillaban como si fueran de plata. Hansel se agachó y cogió cuantas le cabían en los bolsillos. Luego volvió a entrar.
-Tranquilízate, mi querida hermana -le dijo a Grettel-, y vete a dormir. Dios no nos abandonará -dijo, y se metió en la cama de nuevo.
Al día siguiente, antes incluso de que saliera el Sol, la mujer se acercó a despertar a los niños.
-¡Arriba, perezosos, nos vamos al bosque a cortar leña! -dijo y les dio a cada uno un trozo de pan-. Aquí tenéis, para desayunar. Y no os lo comáis todo que no hay más.
Grettel metió los dos trozos en su abrigo, puesto que Hansel tenía los bolsillos llenos de piedrecitas. Al cabo de unos minutos, emprendieron la marcha.
Después de caminar un trecho, Hansel se detuvo y miró hacia la casa, maniobra que repetía cada cierto tiempo.
-¡Hansel! -le dijo una de ellas su padre-. ¿Qué estás mirando? No te quedes atrás, podrías perderte.
-Estaba mirando a mi gato, que me saludaba con la pata desde el tejado -dijo Hansel.
-Pero qué burro eres -intervino la mujer de su padre-. No es tu gato, es el Sol, que se refleja en la chimenea.
Pero en realidad Hansel no había visto a su gato, ni siquiera se había fijado en la casa; se volvía de espaldas para dejar caer una piedrecita blanca.
Al llegar a la parte más densa del bosque, el padre dijo:
-Ahora, hijos, id a buscar leña, voy a encender un fuego para que no os quedéis fríos.
Hansel y Grettel reunieron leña bastante para hacer una pila del tamaño de una pequeña colina. Su padre la prendió fuego y en el momento en que comenzó a arder, fue la mujer la que se dirigió a los niños:
-Ahora tumbaos junto a la hoguera, niños. Vuestro padre y yo vamos a cortar leña. Cuando terminemos, vendremos a buscaros.
Hansel y Grettel se sentaron junto al fuego y a mediodía comieron sus trozos de pan. Oían los golpes del hacha, de modo que pensaban que su padre estaba cerca. Sin embargo, no se trataba del hacha. El leñador había atado una rama a un árbol y el viento hacía que golpeara contra el tronco seco del mismo. Como llevaban mucho tiempo allí quietos, acabaron por cerrárseles los ojos y se quedaron dormidos. Cuando despertaron era noche cerrada. Grettel empezó a llorar.
-¿Cómo vamos a salir de este bosque? -decía.
Hansel la consoló.
-Vamos a esperar a que la Luna esté en lo alto del cielo -le dijo- y encontraremos el camino.
En efecto, cuando la Luna comenzó a elevarse en el cielo, el niño cogió a su hermana de la mano y los dos siguieron el camino que les señalaban las piedras blancas. Caminaron durante toda la noche y al amanecer llegaron a su casa. Llamaron a la puerta y les abrió su madrastra, diciendo: -Niños, qué malos sois. ¿Por qué habéis dormido durante tanto tiempo? Ya pensábamos que no volveríais.
El leñador, sin embargo, se alegró muchísimo de ver a sus hijos. Su conciencia no le había dejado dormir.
Pero los tiempos de escasez no habían pasado y los niños, desde su cama, volvieron a oír una conversación entre su padre y su mujer.
-Ya nos lo hemos comido todo, sólo nos queda media hogaza de pan. Tenemos que deshacernos de los niños. Esta vez los llevaremos más lejos, para que no puedan encontrar el camino de vuelta. No hay otra manera de salvarnos.
El leñador sintió un gran peso en el corazón. «Preferiría compartir con ellos lo poco que nos queda», se dijo, pero sabía que su esposa no escucharía sus argumentos y se limitaría a burlarse de él. El hombre que cede una sola vez está acabado, y como el leñador había cedido anteriormente, ahora se veía obligado a hacerlo de nuevo.
Pero como los niños estaban despiertos y oyeron la conversación, Hansel se levantó en cuanto sus padres se quedaron dormidos. Pretendía salir para recoger piedrecitas, como la vez anterior, pero en esta ocasión la mujer había cerrado la puerta con llave y el niño no pudo salir. Sin embargo, consoló a su hermana diciéndole:
-No llores, Grettel, y sigue durmiendo. Seguro que Dios nos ayuda.
A primera hora de la mañana, la mujer fue a despertar a los niños. Estos recibieron un trozo de pan cada uno, un trozo todavía más pequeño que en la anterior ocasión. Hansel lo partió en miguitas, y mientras se dirigían al bosque las iba echando por el camino.
-Hansel, ¿por qué te paras y miras hacia atrás? -le preguntó su padre.
-Estoy mirando a mi paloma, que está sobre el tejado, saludándome con las alas -dijo Hansel.
-¡Tonto! -dijo la mujer-. No es tu paloma, es el Sol, que se refleja en la chimenea.
La mujer los condujo a lo más profundo del bosque, más lejos que nunca, a un lugar en el que jamás habían estado. Volvieron a encender una hoguera, y la mujer dijo:
-Sentaos ahí, niños, y dormid si estáis cansados. Nosotros vamos al bosque a cortar madera. Volveremos por la tarde, cuando hayamos terminado.
A mediodía, Grettel compartió con Hansel su trozo de pan, puesto que éste había ido echando el suyo sobre el camino. Después se quedaron dormidos. Pasó la tarde, pero nadie fue a buscar a los pobres niños, que, por otra parte, no se despertaron hasta bien entrada la noche.
-No te preocupes -dijo Hansel consolando a su hermana-, en cuanto salga la Luna podremos ver las migas de pan que he ido dejando por el camino y así encontraremos el camino de vuelta a casa.
Salió la Luna por fin, pero los niños no pudieron encontrar el camino, pues los miles de pájaros que habitan en los bosques se habían ido comiendo las migas que Hansel había dejado.
-No importa -le dijo el niño a su hermana-, ya encontraremos la forma de regresar.
Desgraciadamente, esto no fue posible. Anduvieron durante toda la noche y todo el día siguiente, pero no pudieron encontrar un camino por el que pudieran salir del bosque. Pasaron mucha hambre, pues no encontraron nada de comer aparte de algunas bayas. Al final del día se encontraban tan agotados que sus piernas se negaban a seguir sosteniéndolos por más tiempo, de manera que se tumbaron debajo de un árbol y se durmieron.
Al tercer día desde que abandonaran la casa de su padre, volvieron a ponerse en marcha, pero sólo consiguieron internarse en el bosque cada vez más.
Pronto se percataron de que si no encontraban ayuda, muy pronto acabarían por perecer. A eso del mediodía vieron un precioso pájaro blanco posado en una rama. Tan dulce era su canto que se detuvieron a escucharlo. Cuando terminó de trinar levantó el vuelo y aleteó frente a ellos. Los niños lo siguieron, llegando a un casita sobre la que el pájaro se posó. Al aproximarse más a la casa, comprobaron que estaba hecha de pan y cubierta de pasteles, mientras que la única ventana que tenía era de azúcar transparente.
-¡Por fin podremos comer! -exclamó Hansel-. Yo comeré un poco del tejado, Grettel, y tú puedes comerte una parte de la ventana, seguro que está muy dulce -dijo, y estiró las manos para romper un trozo de tejado con el fin de probarlo. Grettel se acercó a la ventana y comenzó a lamerla.
En ese momento, se oyó una aguda voz que provenía del interior:
-Vaya, vaya, ratoncita. ¿Quién se come mi casita?
Los niños respondieron:
-La hija del cielo, señora, la tempestad, segadora.
Y siguieron comiendo sin inquietarse. Hansel, a quien le gustó mucho el techo de la casa, cogió un pedazo bien grande, mientras que Grettel tomó el panel de la ventana y se sentó para disfrutar más cómodamente de él. De repente, se abrió la puerta y se asomó por ella una anciana apoyada en un bastón. Hansel y Grettel se asustaron tanto que dejaron caer lo que tenían en las manos. La anciana, sin embargo, hizo un gesto con la cabeza y dijo:
-¡Oh, qué bien, unos niños! ¿Quién os traído hasta aquí, queridos? Pasad y sentaos conmigo, no tengáis miedo.
Cogió a ambos de la mano y los metió en su casa, dándoles una deliciosa comida: leche, pasteles azucarados, manzanas y nueces. Cuando terminaron se encontraron con que había dos preciosas camitas preparadas para ellos. Nada más meterse en la cama, Hansel y Grettel se quedaron dormidos como benditos.
La anciana se había comportado como la más amable de las anfitrionas, pero en realidad era una vieja bruja que había seguido muy de cerca a los niños pues debéis saber que las brujas tienen los ojos de color rojo y son cortas de vista, aunque, para compensar, y como los animales, tienen un sentido del olfato muy desarrollado, especialmente para oler a los humanos; de hecho, sólo había construido la casita de pan con la intención de atraparlos en sus redes. Siempre que alguien caía en su poder, lo mataba, lo cocía y se lo comía en un gran banquete.
-Ya los tengo, ahora no se me pueden escapar -se dijo la bruja en cuanto los vio dormidos.
Por la mañana temprano, antes de que los niños se despertaran, lo primero que hizo la bruja fue ir a ver su próximo manjar. Al ver sus rosadas mejillas, sus tiernas carnes, no pudo reprimir una sonrisa.
-Serán un bocado exquisito -se dijo y cogió a Hansel para llevarlo al establo, donde lo encerró.
Luego regresó a buscar a Grettel y la sacudió hasta despertarla.
-Levántate, perezosa, ve por agua y haz algo de comida para tu hermano. Cuando engorde, me lo comeré.
Grettel se echó a llorar, aunque de poco le sirvió, porque sabía que no le quedaba más remedio que hacer lo que la bruja ordenaba.
Prepararon una magnífica comida para el pobre Hansel. Grettel, sin embargo, sólo comió conchas de cangrejo. Todas las mañanas, la vieja bruja se acercaba al establo.
-Hansel -le llamaba-, saca un dedo para que vea cómo engordas.
Pero Hansel siempre sacaba un hueso que la bruja, que veía muy, muy mal, confundía con uno de los dedos del niño, preguntándose por qué tardaba tanto en engordar. Al cabo de cuatro semanas perdió la paciencia.
-¡Grettel! -llamó a la pobre niña-. Ve por agua. No me importa que esté delgado, mañana me como a Hansel.
Grettel no podía dejar de llorar.
-¡Dios mío, ayúdanos! -decía mientras cogía el agua-. Si por lo menos nos hubieran devorado los animales del bosque, habríamos muerto juntos.
-Deja de quejarte -le dijo la bruja-, de poco te va a servir.
Por la mañana temprano Grettel tuvo que salir a encender el fuego para calentar el agua.
-Primero prepararemos el pan -dijo la bruja-. Ya he calentado el horno y hecho la masa -dijo, empujando a Grettel hacia el horno, del que salían enormes llamas-. Ahora métete dentro y mira a ver si está lo bastante caliente para hacer el pan.
En realidad, lo que la bruja pretendía era cerrar el horno en cuanto Grettel estuviera dentro, porque también quería comérsela a ella aquel mismo día. Pero Grettel se percató de sus intenciones.
-No sé qué hacer, ¿cómo entro?
-¡Estúpida! -se quejó la bruja-. ¿No ves que la puerta es lo bastante grande? Mira, hasta yo cabría en él -dijo, acercándose al horno y metiendo en él la cabeza.
En cuanto Grettel vio que la vieja metía la cabeza, le dio un empujón y la bruja cayó dentro del horno. Grettel cerró la puerta de hierro y corrió el cerrojo.
¡Cómo gritaba la bruja! Fue horrible, pero Grettel salió corriendo, dejando que muriese miserablemente.
La niña se dirigió a buscar a su hermano, abrió la puerta del establo y llamó:
-¡Hansel, somos libres, la bruja ha muerto!
Hansel salió del establo como un pájaro enjaulado cuando abren su prisión.
Cómo se abrazaron y besaron y se regocijaron de ser libres por fin. Como ya no había ningún motivo para seguir sintiendo miedo, entraron en la casa y allí encontraron, en todos los rincones de la sala, cajas de perlas y piedras preciosas.
-Son más bonitas todavía que las piedras blancas -dijo Hansel y se llenó los bolsillos con ellas.
-Yo también quiero llevarme algo a casa -dijo Grettel, y yació un cofre en su delantal.
-Bueno, pero ahora vámonos -dijo Hansel-. Alejémonos del bosque de las brujas.
Después de caminar durante horas, llegaron a un gran lago.
-Por aquí no podemos pasar -dijo Hansel-. No hay ningún puente.
-Ni tampoco ningún transbordador -añadió Grettel-, pero mira, ahí hay un pato. Voy a ver si puede ayudarnos.
Y le llamó del siguiente modo:
-Mi señor don pato, venga usted aquí, que yo de este lago no puedo salir. Le falta algún puente que ayude a cruzar. ¿Y sobre su lomo?, ¿nos podría llevar?
El pato nadó hacia ellos. Hansel montó sobre su lomo y tendió la mano a su hermana.
-No -dijo Grettel-, pesaríamos demasiado y no podría con nosotros. Tenemos que cruzar por separado.
Y, en efecto, así lo hicieron. Al otro lado del lago el bosque les resultaba familiar, y al cabo de un trecho vieron la casa de su padre en la distancia.
Echaron entonces a correr y entraron con estrépito, abrazándose a su padre con alborozo. Su mujer había muerto, pero no era esto lo que más había preocupado al hombre, que no había vivido una sola hora de tranquilidad desde que abandonara a sus hijos en el bosque. Grettel sacudió su delantal y las perlas rodaron por la estancia, mientras Hansel sacaba de sus bolsillos un puñado de piedras preciosas tras otro. Gracias a ellas terminaron sus penurias y pudieron vivir felices para siempre.
Cuento de Navidad: El hombre de Jengibre
Érase una vez, una mujer viejecita que vivía en una casita vieja en la cima de una colina, rodeada de huertas doradas, bosques y arroyos. A la vieja le encantaba hornear, y un día de Navidad decidió hacer un hombre de jengibre. Formó la cabeza y el cuerpo, los brazos y las piernas. Agregó pasas jugosas para los ojos y la boca, y una fila en frente para los botones en su chaqueta. Luego puso un caramelo para la nariz. Al fin, lo puso en el horno.
La cocina se llenó del olor dulce de especias, y cuando el hombre de jingebre estaba crujiente, la vieja abrió la puerta del horno. El hombre de jingebre saltó del horno, y salió corriendo, cantando
– ¡Corre, corre, tan pronto como puedas! No puedes alcanzarme. ¡Soy el hombre de jingebre!
La vieja corrió, pero el hombre de jingebre corrió más rápido. El hombre de jingebre se encontró con un pato que dijo
– ¡Cua, cua! ¡Hueles delicioso! ¡Quiero comerte!
Pero el hombre de jingebre siguió corriendo. El pato lo persiguió balanceándose, pero el hombre de jingebre corrió más rápido. Cuando el hombre de jingebre corrió por las huertas doradas, se encontró con un cerdo que cortaba paja. El cerdo dijo
– ¡Para, hombre de jingebre! ¡Quiero comerte!
Pero el hombre de jingebre siguió corriendo. El cerdo lo persiguió brincando, pero el hombre de jingebre corrió más rápido. En la sombra fresca del bosque, un cordero estaba picando hojas. Cuando vio al hombre de jingebre, dijo
– ¡Bee, bee! ¡Para, hombre de jingebre! ¡Quiero comerte!
Pero el hombre de jingebre siguió corriendo. El cordero lo persiguió saltando, pero el hombre de jingebre corrió más rápido. Más allá, el hombre de jingebre podía ver un río ondulante. Miró hacia atrás sobre el hombro y vio a todos los que estaban persiguiéndole.
– ¡Paa! ¡Paa! exclamó la vieja.
– ¡Cua, cua! graznó el pato.
– ¡Oink! ¡Oink! gruñó el cerdo.
– ¡Bee! ¡bee! — baló el cordero
Pero el hombre de jingebre se rió y continuó hacia el río. Al lado del rio, vio a un zorro. Le dijo al zorro
– He huido de la vieja y el pato y el cerdo y el cordero. ¡Puedo huir de ti también! ¡Corre, corre, tan pronto como puedas! No puedes alcanzarme. ¡Soy el hombre de jingebre!
Pero el zorro astuto sonrió y dijo
– Espera, hombre de jingebre. ¡Soy tu amigo! Te ayudaré a cruzar el río. ¡Échate encima de la cola!
El hombre de jingebre echó un vistazo hacia atrás y vio a la vieja, al pato, al cerdo y al cordero acercándose. Se echó encima de la cola sedosa del zorro, y el zorro salió nadando en el río. A mitad de camino, el zorro le pidió que se echara sobre su espalda para que no se mojara. Y así lo hizo. Después de unas brazadas más, el zorro dijo
– Hombre de jingebre, el agua es aun más profunda. ¡Échate encima de la cabeza!
– ¡Ja, Ja! Nunca me alcanzarán ahora rió el hombre de jingebre.
– ¡Tienes la razón! chilló el zorro.
El zorro echó atrás la cabeza, tiró al hombre de jingebre en el aire, y lo dejó caer en la boca. Con un crujido fuerte, el zorro comió al hombre de jingebre.
La vieja regresó a casa y decidió hornear un pastel de jingebre en su lugar.
Cuento de Navidad : La niña de los fósforos
¡Qué frío tan atroz! Caía la nieve, y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena. En medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos.
Tenía, en verdad, zapatos cuando salió de su casa; pero no le habían servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado: tan grandes, que la niña las perdió al apresurarse a atravesar la calle para que no la pisasen los carruajes que iban en direcciones opuestas.
La niña caminaba, pues, con los piececitos desnudos, que estaban rojos y azules del frío; llevaba en el delantal, que era muy viejo, algunas docenas de cajas de fósforos y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era muy mal día: ningún comprador se había presentado, y, por consiguiente, la niña no había ganado ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho frío y muy mísero aspecto. ¡Pobre niña! Los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios, que le caían en preciosos bucles sobre el cuello; pero no pensaba en sus cabellos. Veía bullir las luces a través de las ventanas; el olor de los asados se percibía por todas partes. Era el día de Nochebuena, y en esta festividad pensaba la infeliz niña.
Se sentó en una plazoleta, y se acurrucó en un rincón entre dos casas. El frío se apoderaba de ella y entumecía sus miembros; pero no se atrevía a presentarse en su casa; volvía con todos los fósforos y sin una sola moneda. Su madrastra la maltrataría, y, además, en su casa hacía también mucho frío. Vivían bajo el tejado y el viento soplaba allí con furia, aunque las mayores aberturas habían sido tapadas con paja y trapos viejos. Sus manecitas estaban casi yertas de frío. ¡Ah! ¡Cuánto placer le causaría calentarse con una cerillita! ¡Si se atreviera a sacar una sola de la caja, a frotarla en la pared y a calentarse los dedos! Sacó una. ¡Rich! ¡Cómo alumbraba y cómo ardía! Despedía una llama clara y caliente como la de una velita cuando la rodeó con su mano. ¡Qué luz tan hermosa! Creía la niña que estaba sentada en una gran chimenea de hierro, adornada con bolas y cubierta con una capa de latón reluciente. ¡Ardía el fuego allí de un modo tan hermoso! ¡Calentaba tan bien!
Pero todo acaba en el mundo. La niña extendió sus piececillos para calentarlos también; más la llama se apagó: ya no le quedaba a la niña en la mano más que un pedacito de cerilla. Frotó otra, que ardió y brilló como la primera; y allí donde la luz cayó sobre la pared, se hizo tan transparente como una gasa. La niña creyó ver una habitación en que la mesa estaba cubierta por un blanco mantel resplandeciente con finas porcelanas, y sobre el cual un pavo asado y relleno de trufas exhalaba un perfume delicioso. ¡Oh sorpresa! ¡Oh felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que el ave saltaba de su plato sobre el pavimento con el tenedor y el cuchillo clavados en la pechuga, y rodaba hasta llegar a sus piececitos. Pero la segunda cerilla se apagó, y no vio ante sí más que la pared impenetrable y fría.
Encendió un nuevo fósforo. Creyó entonces verse sentada cerca de un magnífico nacimiento: era más rico y mayor que todos los que había visto en aquellos días en el escaparate de los más ricos comercios. Mil luces ardían en los arbolillos; los pastores y zagalas parecían moverse y sonreír a la niña. Esta, embelesada, levantó entonces las dos manos, y el fósforo se apagó. Todas las luces del nacimiento se elevaron, y comprendió entonces que no eran más que estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo.
-Esto quiere decir que alguien ha muerto- pensó la niña; porque su abuelita, que era la única que había sido buena para ella, pero que ya no existía, le había dicho muchas veces: «Cuando cae una estrella, es que un alma sube hasta el trono de Dios».
Todavía frotó la niña otro fósforo en la pared, y creyó ver una gran luz, en medio de la cual estaba su abuela en pie y con un aspecto sublime y radiante.
-¡Abuelita!- gritó la niña-. ¡Llévame contigo! ¡Cuando se apague el fósforo, sé muy bien que ya no te veré más! ¡Desaparecerás como la chimenea de hierro, como el ave asada y como el hermoso nacimiento!
Después se atrevió a frotar el resto de la caja, porque quería conservar la ilusión de que veía a su abuelita, y los fósforos esparcieron una claridad vivísima. Nunca la abuela le había parecido tan grande ni tan hermosa. Cogió a la niña bajo el brazo, y las dos se elevaron en medio de la luz hasta un sitio tan elevado, que allí no hacía frío, ni se sentía hambre, ni tristeza: hasta el trono de Dios.
Cuando llegó el nuevo día seguía sentada la niña entre las dos casas, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios. ¡Muerta, muerta de frío en la Nochebuena! El sol iluminó a aquel tierno ser sentado allí con las cajas de cerillas, de las cuales una había ardido por completo.
-¡Ha querido calentarse la pobrecita!- dijo alguien.
Pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto, ni en medio de qué resplandor había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos.